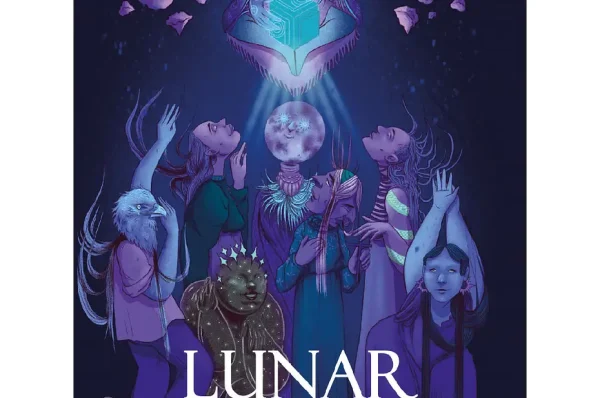Por: Diego Gil Parra
En un apartado de su Autobiografía, dice Freud (Sigmund Freud) que su vocación juvenil más fuerte era la literatura, pero que una vez terminados los estudios secundarios se inscribió en la Facultad de Medicina, pues sabía que la carrera literaria no le proporcionaría los ingresos económicos necesarios para garantizar la subsistencia.
No deja de sorprender al literato de hoy una declaración y una actitud semejante en la segunda mitad del siglo XIX y, sobre todo, en el seno de la culta Austria, de la culta Europa: en una época en que la literatura pasaba por uno de los momentos más felices de la historia, y en un continente particularmente proclive a la palabra escrita, cuyo reinado aún no debía disputárselo a otros medios de expresión pública como el cine o la televisión.
Que alguien como Freud decida optar por la medicina en detrimento de la literatura (su confesa pasión más fuerte), solo por razones económicas, es algo que desanimaría a cualquier prospecto de escritor de nuestros días. Porque nadie, por joven que sea, ignora que las condiciones actuales resultan más difíciles a ese respecto que en el siglo antepasado. Si en aquel entonces la medicina garantizaba un futuro más próspero que el arte literario, con mayor razón hoy. Para un padre o una madre de familia resulta mucho más alentador que su hijo o su hija quiera hacerse médico(a) que novelista o poeta o cuentista. Esta última opción profesional tal vez pueda parecer encomiable, por idealista o por romántica, pero sin duda hace prever un futuro incierto, más aún en estos tiempos en que la noción de éxito se mide cada vez más en términos de posesiones pecuniarias, financieras.
La literatura no es rentable, o al menos no tanto como una profesión liberal. Quizá pueda citarse uno que otro caso de excepción, pero se sabe que son precisamente las excepciones las que confirman las reglas. Y esas excepciones, además de ser muy escasas, se refieren o bien a unos cuantos genios precoces o bien (lo más frecuente) a individuos que alcanzaron el éxito, y la solvencia económica concomitante, a una edad avanzada: después de los 30, 40 ó 50 años, cuando los profesionales de otras áreas habitualmente ya han consolidado su fortuna y están incluso en situación de retirarse a gozar de su pensión de jubilación. Sin olvidar que buena parte de los escritores consagrados no necesitaron nunca de la renta proveniente de su trabajo, dado que proceden de estratos socioeconómicos altos, o derivan su sustento de otra actividad ejercida de modo simultáneo a la creación literaria.
Vivir de la literatura, del producto de la venta directa de la propia producción literaria, constituye, pues, un reto nada fácil de alcanzar. Pero es el sueño de casi todos los que concebimos la escritura con la seriedad suficiente como para no entenderla como una simple afición o pasatiempo.
Si bien la literatura es un arte, también es un objeto susceptible de entrar en el circuito de los bienes de consumo, en el mercado. Solo que es relativamente más fácil “vender” los servicios como especialista en otorrinolaringología, o en pediatría, o en dermatología, o en cirugía plástica, que como especialista en fabular historias, o en rimar sentimientos, o en hilar argumentos filosóficos. La literatura y la filosofía no hacen parte de los artículos de primera necesidad de la canasta familiar; es un producto suntuoso, un lujo al que solo se recurre una vez se haya atendido a lo más inmediato y lo más urgente: la alimentación, el vestuario, la vivienda, la salud.
No es que necesariamente al arte y al pensamiento se les vea como algo inútil, pero sí está claro que no hace parte de las prioridades a la hora de consumir. Lo que no significa que la oferta no sea cada vez más abigarrada, más amplia. Los estantes de las librerías permanecen atestados, a diario se imprimen millares de nuevos libros, o se reeditan nuevas versiones de los antiguos, y es un hecho probado la creciente pujanza de la llamada industria editorial. Son muchos los millones que se mueven día a día alrededor de la producción literaria.
De esos dividendos millonarios, empero, se lucran más los libreros y los editores, y a veces los publicistas, que los escritores mismos. Tales son las reglas en el interior de una sociedad de consumo como la nuestra. No acatarlas, no inscribirse en la lógica de sus presupuestos, podría resultar fatal.
Freud lo hizo, por ejemplo. No solo consiguió su propósito de estudiar medicina, y de graduarse con honores, sino que ejerció como escritor, de los más esmerados por cierto, hasta el punto de haber sido galardonado con el Premio Göethe, el más prestigioso en lengua alemana. Una a una, sus obras -al menos la mayoría en vida del autor- fueron entregadas a la imprenta, pronto empezaron a ser traducidas a varios idiomas y obtuvieron un considerable margen de popularidad. Logró, en fin, el anhelo de todo escritor: el de ser leído, el de ser comentado e incluso, en su caso, el de ser continuado por infinidad de otros autores.
¿Dónde radicaría el secreto para cumplir ese anhelo? ¿En la calidad de lo que se hace, de lo que se escribe? ¿En la cantidad? ¿En el grado de utilidad práctica de las obras? ¿En el nivel cultural de la sociedad en que se vive y se publica? ¿En el grado de capacidad adquisitiva de esa sociedad? ¿En la efectividad de los mecanismos publicitarios? ¿Es cuestión de suerte? ¿Es cuestión de carisma personal? ¿Es cuestión de diligencia? ¿Es cuestión de coyunturas culturales? ¿Es cuestión de méritos?
¿Por qué hay escritores de aceptable e incluso excelsa calidad, a juzgar por la opinión de los especialistas, y fecundos, que no obstante permanecen en el anonimato y/o en la precariedad? ¿Y por qué otros menos buenos, y de producción más escasa, logran más fácilmente la fama y el reconocimiento público?”
Muchas preguntas válidas para otras tantas respuestas no menos válidas. En el éxito de un escritor inciden, o podrían incidir, la calidad, la cantidad, la utilidad práctica, la capacidad adquisitiva de los lectores, el nivel cultural de la población, las estrategias publicitarias, la suerte, el carisma personal, la diligencia, las coyunturas culturales, los méritos. Y sin duda otros varios elementos.
La historia de las letras registra casos de notoria injusticia. En un doble e inverso sentido: autores extraordinarios que pasaron desapercibidos para sus contemporáneos y autores mediocres (o al menos menores) que gozaron de reputación excesiva en su momento. Kafka es un ejemplo extremo de la primera situación; de la segunda, es preferible abstenerse de mencionar nombres propios, no sólo por razones de cortesía sino porque el terreno de los juicios valorativos (siempre subjetivos) permanecerá abierto siempre a toda suerte de discrepancias, de desacuerdos.
El asunto de la gloria es uno de los asuntos humanos más difíciles de abordar, y de los más enigmáticos. La gloria supone el éxito, pero va sin duda más allá de él. La gloria se busca, pero también se le rehúye; genera satisfacciones, pero también terribles decepciones.
Para los propósitos de estas líneas, sin embargo, no es tan relevante el tema de la gloria como el del éxito; el éxito en el sentido específico de la retribución económica. El hecho puntual es que a este respecto vemos que hay escritores a quienes les va bien (incluso demasiado bien) y escritores a quienes les va mal (a veces demasiado mal). O, dicho en otros términos: escritores que venden y escritores que no venden, escritores que se enriquecen y escritores que no solo no se lucran sino que notoriamente se empobrecen.
Es claro que no todo autor de literatura, ni todo artista, se considera necesariamente frustrado ante la circunstancia de que su obra no le genere grandes ingresos financieros. O porque no requiere de tales ingresos o porque considera que la sola ejecución artística es en sí misma recompensa suficiente. En este último caso, la verdadera frustración sería no poder hacer la obra, o no quedar satisfecho con ella, o no disfrutar del proceso de su realización.
El vínculo esencial de un artista es con su obra; solo en un segundo momento lo será con el contemplador de la misma (el lector, en el caso de la literatura); y solo en un tercer momento lo será con el mundo del mercado. Ahí reside, creemos, buena parte del secreto que descifra el hecho de que unos autores sean exitosos y otros no: en la manera como asume ese tercer momento, el del contacto con el mercado, con el comercio; es decir, con un mundo enteramente antiliterario, antiartístico. Porque, como debería ser obvio, el oficio esencial del escritor es escribir, no comercializar, tarea propia del comerciante. Es un elemental principio de división social del trabajo.
Incluso la forma misma de administrar los recursos monetarios supone a menudo el concurso de un asesor financiero, sobre todo en un medio como el de los literatos. Comentaba una vez el escritor peruano Mario Vargas Llosa para una entrevista que no era infrecuente que algunos autores dilapidaran en poco tiempo las más grandes fortunas obtenidas tras un sonoro éxito editorial.
¿Qué escritor tiene éxito, en definitiva? Aquél que además de hacer su trabajo, dispone de habilidades comerciales, o contactos personales con quien las posea, y que además esté en condiciones de administrar responsable y eficientemente sus bienes.
El escritor, si aspira al reconocimiento y a la remuneración, deberá descender de su torre de marfil, o de su buhardilla, y aceptar involucrarse en las redes mercantiles, de modo directo o por mediación de un especialista: un impresor, un editor, un librero; o un Agente literario, que sería la situación idónea. En otras palabras, debe estar en condiciones de aceptar un pacto que desborda el que ha establecido desde el principio con su arte. Que le vaya o bien o no, dependerá de una serie de circunstancias, algunas de ellas aleatorias, como las que mencionábamos arriba.
Entre tanto, sigue siendo válido el consejo del famoso adagio. “Zapatero, a tus zapatos”. Escritor, a tu página, que de lo otro se encarga el especialista correspondiente.
Ahora bien, ¿para qué sirve el dinero que gane un escritor con su empeño, más allá de que le permita cubrir las necesidades básicas de la cotidianidad? Sin duda, para garantizar la posibilidad de seguir creando. El dinero, pues, puede entenderse como un motor adicional de la creación, casi a la par con los otros: el pasado del artista, sus experiencias, su formación cultural, sus pasiones.
*Tomado de Hacia una Escuela Dulce, pp. 49-53.